“El jurado se deja llevar por el relato que tenga sentido. Estamos aquí para contar una historia. Nuestro trabajo es contar esa historia mejor que como el otro lado cuenta la suya” (Johnnie Cochran, “The Race Card”, 1.5.)
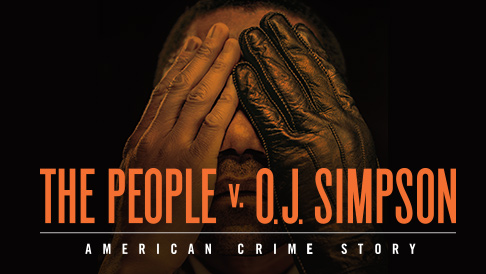
A veces, la Justicia es tan ciega que hasta se tropieza con lo que tiene delante de sus narices. Sin embargo, no hay otra forma de preservar la democracia que, conscientes de las imperfecciones de la dama, mantener la fe en Ella. Porque la Justicia ni siquiera es la última, sino la primera frontera. De ahí que en un mundo sobreexpuesto, donde el tuitero medio clama fascismo cada vez que la Justicia no le da la razón a sus causas, esta impresionante, sorprendente, adictiva, primera temporada de American Crime Story lleve la hora de reloj exacta. De lo mejor de la temporada, créanme.
Antes de entrar en materia, hay que advertir: esta nueva serie antología (¡¡qué fértil se está demostrando el formato!!) es diferente de una de similar nombre, también excelente: American Crime. Para remarcar su distinción y su carácter episódico, American Crime Story viene con subtítulo: The People vs O.J. Simpson. El año que viene le tocará el turno a Hurricane Katrina. Pero, de momento, nos quedamos rondando por Brentwood (¿turismo procesal?) y los juzgados de California para sumergirnos en el “juicio del siglo”:
El ecuador de los años noventa se vio sacudido por un terremoto judicial, mediático y racial: el brutal asesinato de Nicole Brown y Ron Goldman. No, no se rasquen la cabeza; yo tampoco tenía ni idea de quiénes eran. Por desgracia, estos dos nombres, huérfanos de memoria colectiva, apenas nos dicen nada. Acabaron tristemente convertidos en elementos de atrezzo, en réplicas imperceptibles del verdadero seísmo: Orenthal James Simpson.
Una de mis novelas favoritas es la divertidísima La hoguera de las vanidades. Tom Wolfe supo anticiparse a la farándula del caso Simpson con aquella novela donde un “Amo del Universo” se las veía con un manipulador líder negro, periodistas rapaces, abogados canallas, fiscales megalómanos y ruido, mucho ruido social. Si la ficción de Sherman McCoy era una farsa revestida de tragedia, la realidad de O.J. Simpson se ocupó de convertir una tragedia en farsa. En circo. En caos.
Aquel Amo del Universo caído -un ídolo deportivo reciclado en actor de parodias Debrin– protagonizaba un caso criminal que contenía multitudes: popularidad, pasión, brutalidad, dinero, divorcio, sorpresa y las colinas doradas de Los Ángeles. Vivimos en una época en la que las fronteras entre la esfera privada y la pública se diluyen: desde el conducto muscular y membranoso de una Kardashian, recogido por la prensa seria, hasta esa presentadora lista, mainstream y socialmente determinista que considera un signo de autenticidad tuitear que tiene diarrea. Todo este cacao -global- de la celebrity culture y la pérdida de la intimidad se pegó un buen manjar durante aquel 1995. Un trampolín tras lo que nada volvió a ser ya lo mismo. Una tormenta perfecta que relampagueaba clase social (“No soy negro, soy O.J.”), granizaba inmediatez mediática, inundaba los problemas del melting-pot estadounidense, nublaba el debate sobre el sistema y el procedimiento judicial, escupía rayos sobre los abusos policiales, tronaba política racial (muy astutamente la serie comienza con la paliza a Rodney King y las revueltas angelinas del 92) y, en definitiva, calaba todas las aristas posibles de las identity politics, ese eficaz asidero de la izquierda beata y la derecha perezosa tras la derrota del 89 y la gran mascarada.

“¡Han discutido este caso menos que todo el mundo en América!” (Bob Saphiro, “The Verdict”, 1.10.)
Muy hábilmente, la serie no aporta luz -aunque su postura “epistemológica” queda nítida- sobre qué ocurrió realmente. ¡Nadie lo sabe a ciencia cierta! Los creadores manejan esa ambigüedad a su favor, tensando así la cuerda emocional y centrándose en lo que realmente les interesa: cómo un asesinato insólito cambió la vida, no solo de las víctimas y los acusados, sino de todo aquel que fue salpicado por aquel remolino.
Lo más sorprendente de todo es que, a pesar de conocer el naufragio del Titanic, The People vs O.J. Simpson logra agarrarte por el pescuezo y no soltarte durante sus diez vibrantes capítulos. En parte porque lo ocurrido entonces parece irreal, ficcionalizado. ¿Una persecución televisada? ¿Unos picapleitos capaces de darle la vuelta a una tonelada de evidencias concluyentes? ¿Estos Kardashian que nacen allí? ¡Gensanta! ¡Un Emmy para el guionista de aquel libreto de 1995! Aún diré más: este docudrama resulta tan tóxico, en el buen sentido de la palabra, que jamás he gastado tanto tiempo revisitando Youtubes añejos. Y asombra la fidelidad. No solo el extraordinario parecido físico (¡¡y verbal!!) de tantos personajes con sus estatuas reales, sino la cantidad de fragmentos de la serie que están literalmente cogidos de la realidad. La gran pregunta emerge con rotundidad: entonces, ¿dónde está la gracia, la novedad, la originalidad, el drama… si conocemos la historia y ya la hemos visto minuto a minuto? ¿Por qué la ficción puede resultar tan fascinante? Pues precisamente por la cita que abre este texto: porque genera un relato que crea sentido. Y lo hace condensando aquellos largos meses, estableciendo una jerarquía narrativa y llenando los espacios desconocidos del juicio, esto es, las esferas íntimas de los protagonistas.

En primer lugar The People vs O.J. Simpson cautiva con su relato por la puesta en escena. La serie conserva lo mejor de la marca Ryan Murphy: su implacable sentido del ritmo, su hábil manejo del cliffhanger, la versatilidad de sus cástings, su heterogeneidad estética (¡ese hipervitaminado episodio dedicado al jurado!) y esa alquimia tonal entre solemnidad y absurdo, adecuada como un guante (¡perdón por la referencia!) a esta locura de “Juice” y sus malabaristas legales. Pero la serie no está creada por él, sino escrita por Scott Alexander y Larry Karaszewski. Esto permite que los diez episodios conjuren la maldición Murphy, esto es, sus excesos narrativos. El campo de juego de lo real impone, además, un perímetro muy rígido, que impide cualquier ida de olla, embridando la trama con disciplina. Saber la conclusión de la historia, además, te permite ir por delante de los personajes, sabiendo que tal o cual afirmación sobre el ADN o los guantes lanzada con la confianza del ganador en los primeros capítulos… no deja de provocar una extraña melancolía ante la derrota.
En segundo lugar, la serie llena hábilmente los huecos privados de esas personas públicas. Y ahí es donde logra enseñarnos la cara B de todos esos personajes, su pasión, su dolor, su estrategia. Logra hacernos empatizar hasta con los abogados más arteros. En este sentido, el capítulo modélico es el dedicado a la protagonista. “Marcia, Marcia, Marcia“, además de una delicia para Sarah Paulson, es uno de los mejores episodios del año. Un ejemplo sutil -y precisamente por eso, demoledor- de cómo el vértigo de la fama se colaba por todas las rendijas del caso Simpson, hasta dejar sin respiración a quienes no sabían surfear aquella ola agobiante. ¡Nunca un cambio de peinado había resultado tan devastador!
 Pero la distinción definitiva la regalan los actores. ¡Vaya nivel, Maribel! Peña en estado de gracia. Al andar manejando trinitroglicerina real, las posibilidades de que un rol explote son mucho mayores. No se trata solo de vencer, sino de convencer; porque hay un cruel espejo vigilando: la propia realidad. Es decir, la virtud no radica solo en una mirada emocionante, un “motherfucker” manchado de nicotina o un alegato rimado con un relato, sino que se impone como obligatorio que la copia redima la realidad y uno se olvide del hormigueo de la semejanza. Hay puntos oscuros: el picor se mantiene, por ejemplo, con el supuesto protagonista. Cuba Gooding Jr. está correcto, ayudado por la ambigüedad moral del personaje que la serie apuntala, pero la presencia física del verdadero O.J. Simpson se antoja demasiado potente como para sortearla. También produce cierta comezón el rostro pétreo de John Travolta como Bob Saphiro, ese pactista finalmente aterrado por el monstruo de conflictividad racial que había contribuido a engendrar. En su favor podríamos argumentar que Saphiro comenzó este culebrón como el Jordan de aquel Dream Team y acabó relegado a Christian Laettner. De hecho, una de las batallas más emocionantes de la serie tiene lugar en la guerra de poder que los abogados defensores libran. Pero, incluso con esa tirita, la actuación de Travolta siempre parece acartonada.
Pero la distinción definitiva la regalan los actores. ¡Vaya nivel, Maribel! Peña en estado de gracia. Al andar manejando trinitroglicerina real, las posibilidades de que un rol explote son mucho mayores. No se trata solo de vencer, sino de convencer; porque hay un cruel espejo vigilando: la propia realidad. Es decir, la virtud no radica solo en una mirada emocionante, un “motherfucker” manchado de nicotina o un alegato rimado con un relato, sino que se impone como obligatorio que la copia redima la realidad y uno se olvide del hormigueo de la semejanza. Hay puntos oscuros: el picor se mantiene, por ejemplo, con el supuesto protagonista. Cuba Gooding Jr. está correcto, ayudado por la ambigüedad moral del personaje que la serie apuntala, pero la presencia física del verdadero O.J. Simpson se antoja demasiado potente como para sortearla. También produce cierta comezón el rostro pétreo de John Travolta como Bob Saphiro, ese pactista finalmente aterrado por el monstruo de conflictividad racial que había contribuido a engendrar. En su favor podríamos argumentar que Saphiro comenzó este culebrón como el Jordan de aquel Dream Team y acabó relegado a Christian Laettner. De hecho, una de las batallas más emocionantes de la serie tiene lugar en la guerra de poder que los abogados defensores libran. Pero, incluso con esa tirita, la actuación de Travolta siempre parece acartonada.
En las primeras de cambio, David Schwimmer parecía también pulular en offside. Su caso, además, es el de esos actores a los que les resulta muy complicado escapar del propio imaginario colectivo que han creado en el espectador. Sin embargo, la dirección de la serie se afana en ir alumbrando las dudas de su personaje -primeros planos rotundos, con una mirada de dolor callado-, su contradicción entre la lealtad canina de un amigo y la evidencia de que en un circo hasta los payasos visten máscara. Para acabar con esa Biblia -símbolo de la verdad como algo sagrado, por algo se jura sobre ella- tirada en medio del confeti que celebra la libertad de Juice mientras Robert Kardashian se aleja como una silueta trágica.
¿Del resto? Rob Morrow parecía que pasaba por allá -no es un problema de actuación, sino de minutos de juego-, Nathan Lane está siempre soberbio -con un momento especialmente espectacular, al lanzar la palabra “nigger” como una bomba al estrado-, Steven Pasquale contundente en un papel tan simple y tan crucial, Connie Britton divertida y extravagante, Evan Handler y Kenneth Choi con un parecido físico sorprendente a Dershowitz e Ito… Pero cada reseña siempre aúpa tres nombres, con toda la razón del mundo.
Sarah Paulson, esa especie de musa para el último Murphy, se mete en el cardado de un personaje que, por lo visto, se llevó las del pulpo durante aquel juicio en el que los golpes bajos eran el pan de cada día. No hay duda de que tanto ella como Darden tuvieron un par de columpiadas de campeonato, pero la facilidad de esta Marcia Clark para ganarse la empatía del público actual es sorprendente. Tanto antes del juicio como a posteriori, con esa punzante revelación de haber sido violada. Hay varios cruces de miradas con Chris que quitan el hipo. Y, en las pocas licencias que puede permitirse una serie así, en la suerte de “amor-que-no-fue” con Darden, Paulson evidencia su ingente cantidad de registros: simpática, aguerrida, enfadada, sobrepasada, orgullosa o avergonzada (¡¡lo que le hicieron pasar a la pobre mujer por su estilismo!!).

“Oh, Dios mío. Vamos a parecer unos imbéciles” (Marcia Clark, “From the Ashes of Tragedy”, 1.1.)
Sterling K. Brown es esa muleta en la que se apoya el personaje de Sarah Paulson. Hay dos elementos que sobresalen en su actuación: la potencia semántica de su mirada acuosa y la mímesis perfecta con el tono y la cadencia de voz del verdadero Chris Darden. Lo primero le sirve a Brown para exhibir esa tensión interna entre raza y justicia que atraviesa su personaje. Cuota estratégica para la fiscalía, “Tío Tom” (ese apelativo de racismo inverso) para la defensa, la mirada de Darden siempre parece esconder más de lo que se atreve a decir. Tanto en el estrado, como en el despacho (clave, por tanto, para sugerir ese romance imposible con Marcia). En cuanto a lo segundo –la voz-, le sirve para algunos de los enfrentamientos más eléctricos con el retorcido Johnnie Cochran, antiguo mentor, némesis eterna.
La interpretación de Courtney B. Vance queda, si cabe, más lucida que la del resto del elenco porque su personaje exhalaba un carisma portentoso, un magnetismo anfibio. La serie dista mucho de dibujarlo únicamente como el clásico picapleitos sin escrúpulos, a lo Wilder. El necesario cinismo para ganar la guerra se compensa con un compromiso cívico que, aunque histriónico, lo ubica necesariamente en el bando de las víctimas, un contrapunto necesario desde el punto de vista de la profundidad dramática. En este sentido, una de las escenas clave para “humanizarlo” es ese flashback en el que sufre abusos policiales delante de sus hijas, en medio de un barrio completamente blanco. Vance sabe meterle los voltios necesarios a un personaje real que es, en sí mismo, un actor. Interpretación al cuadrado, pues. Un actor -esto es, un abogado- cuya puesta en escena para el jurado consiste en indignarse moralmente, en meterle el codo en las costillas al contrincante, en sobreactuar y en cortocircuitar con sus “protesto” y sus marrullerías la corriente alterna de evidencias que despliegan los fiscales… hasta hacerles saltar los plomos.
“Oh, no, no. Me gusta ganar… y este caso es una mala mano” (Johnnie Cochran, “From the Ashes of Tragedy”, 1.1.)
El último capítulo logra aterrizar una trama conocida manteniéndonos con el corazón en un puño. Es tal la provisión emocional que la serie ha ido atesorando escena a escena. Y, sin embargo, el momento más demoledor atañe a los grandes olvidados de esta historia: esos familiares de Goldman llorando de impotencia en el coche. Habría sido un bello final. Como hacía Justified hace un año, esta nueva serie de FX opta por meter el clímax al inicio y deshojar la margarita de los destinos del resto de personajes durante casi toda la última media hora. Quizá habría resultado emocionalmente más poderoso haber apostado por la elipsis y fundir a negro en ese coche Goldman. Pero, al menos, la opción escogida no es mero relleno: entendemos la obstinación de esa Marcia marcada por el pasado, abrochamos la disputa racial entre dos “hermanos” y cerramos la mentira griega de aquel Kardashian, un remordimiento andante desde entonces.

La coda es valiosa porque también asumimos que, incluso tras ser declarado inocente, O.J. Simpson ya pagaba su pena en vida. Y es que ya lo advertía Horacio con su solemne gracejo latino: “La justicia, aunque anda cojeando, rara vez deja de alcanzar al criminal en su carrera.”


Deja un comentario