Cada año he terciado en la polémica en torno a Girls. Porque va de suyo: Girls y Lena Dunham son sinónimo de controversia. ¡Hasta contra sus propias fotos! Mi admiración ante su pasada temporada me hizo ver que la cuestión generacional es clave: cuanto más se “domesticaba” la serie -es decir, conforme sus aristohippies maduraban- más empatizaba yo con esta panda de neoyorquinos snob, valga la redundancia. Les encontraba más matices, más humanidad y más complejidad, puesto que sus motivaciones viraban del capricho en espiral a una cierta racionalidad en la que, aunque fuera en zig-zag, siempre se podía seguir la línea de puntos. Sin embargo, muchos de los fans de los primeros años -las temporadas a las que más pegas puse: 1 y 2– se sentían decepcionados con el tránsito de Horvath y sus huestes hacia la madurez.
Ya lo advertía, cansino, Peter Pan: ¡crecer es un coñazo y tener responsabilidades un huerto!
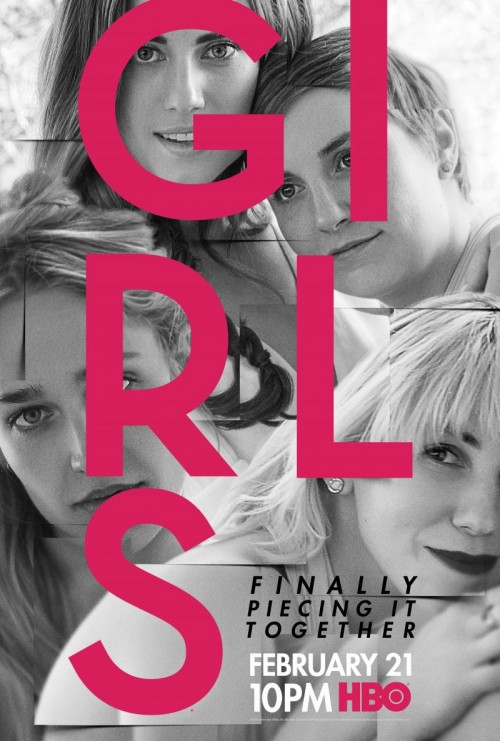
Aún más: la secuencia final de la cuarta temporada podría haber valido como las perdices para un cuento hipster de sexo, pijería, maduración, narcisismo rampante, fracaso creativo, inestabilidad emocional, más sexo y más pijería. Pero, ay, entonces esto no sería Girls. Simplemente, la felicidad no se conjuga en Girls: primero porque no es un verbo, y segundo porque les arruinaría la pose y el tono.
Aún así, entre la mierda emocional que manejan, Dunham, Konner y Appatow siempre se las ingenian para encontrar resquicios de ternura sin impostar y escenas con esa magia que nace cuando la luz provoca esperanza. Pero una Hannah sonriente y dichosa (¡dichosa!) paseando por un Central Park nevado con un chico apuesto, inteligente, responsable y normal… no entra en las coordenadas del show. La Horvath necesita punk-rock como un yonqui su pico.
Estas preocupaciones me rondaban la chaveta al comenzar la quinta temporada. ¿Cómo iban los creadores a hacer atractiva la madurez de su protagonista cuando el corazón de la serie radica, precisamente, en su egocentrismo y su síndrome peterpaniaco?
Como era de esperar, Girls ha metido la marcha atrás para poder seguir existiendo. No es una decisión reprochable desde el punto de vista dramático: alcanzar la madurez, como hacer cima, puede contar con varios intentos fallidos. Siempre acecha el escalón Mallory. Sin embargo, este regreso a la Hannah más frívola e inestable se me ha hecho bastante aburrido en la primera mitad de la serie. Un déjà vu. Se me antojaba forzado el intento por volver un imbécil integral al pobre Fran, me cansaba la gestualidad histriónica de un Elijah desatado de éxito, no me tragaba ni por asomo la repentina atracción entre Adam y Jessa y, para variar, todo lo relacionado con Marnie y su crónica de un desastre matrimonial anunciado me ponían en modo “aborrecible”. Durante los primeros capítulos solo encontraba motivos de regocijo en la aventura japonesa de la siempre salada Shoshana y en ese monumento a la misantropía que compone Ray Ploshansky, el personaje que más ha mejorado, dramáticamente hablando, desde el inicio de la serie.
Hasta que, oh sorpresa, llegó esa pequeña maravilla titulada “The Panic in Central Park” (5.6.). Un episodio con un aire suavemente onírico, de realidad paralela, una suerte de “qué pasaría si” donde Marnie -el personaje menos desarrollado de la serie- da un salto de gigante. Romper el ritmo y focalizar el capítulo en un único personaje le viene muy bien a Girls, como ya ocurría hace dos años en aquel célebre “One Man’s Trash” (2.5.). Aquí, devastada por la estupidez de su farsa con Desi, Marnie vive una noche alocada y traviesa junto a uno de los cadáveres que guarda en su almario: Charlie. Y, como siempre ocurre en estos casos, la aventura exterior es una excusa para indagar en el viaje interior de un personaje que aún ha de recorrer su camino hacia la independencia. Un episodio delicado, precioso, sutil.

A partir de ahí, la serie ha seguido teniendo altibajos, pero su potencia emocional ha resultado mucho más arrolladora. Incluso en episodios repletos de estupideces, como en el garfunkeliano “Homeward Bound” (5.8.), el grito de júbilo de ese tipo triste y perdedor cuando alcanza Nueva York -tierra de oportunidades, sueño compensa las frustraciones de una trama capaz de desquiciar al mismísimo Ray. Lo mismo ocurría con la performance teatral del episodio anterior (“Hello Kitty”, 5.7.), no solo por lo curioso de un teatro “a la carta”, habitación por habitación, sino por cruces de miradas tan intensos como los de Hannah y Ray o ese “balconeo” donde nuestra protagonista descubre que Jessa le ha birlado al exnovio. De nuevo lo encontramos en la entretenida doble season finale, en esa escapada ciclo-lesbo-fumeta de Hannah y Tally, su antigua némesis, donde el teatro de apariencias en las que se mueven estas criaturas se desmorona hasta estallar en una risa enajenada ante Jessa y Adam, esa losa del pasado que le impide tomar aire a nuestra heroína.
Son todos estos últimos episodios, a ratos histéricos (esa pelea en el piso de los nuevos enamorados, ¡cuánto melodrama barato!), los que permiten que Girls permanezca a flote. Porque en ellos, entre sus excesos argumentales y emocionales, el relato sabe tocar esa tecla inédita, misteriosa -entre el afecto y la afectación, en una simpática antipatía- que Girls ha cultivado con brillantez hasta autoerigirse en la voz de una generación mimada, exhibicionista, valiosa y contradictoria: la nuestra.



Deja un comentario